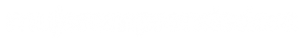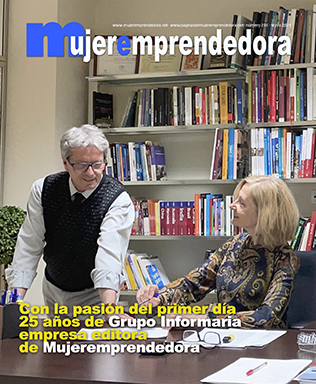La sombra del duende
El flamenco ya es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Comité Intergubernamental de la UNESCO respaldó por unanimidad, en la reunión celebrada en Nairobi (Kenia) el pasado mes, la candidatura presentada por la Junta de Andalucía, con el consenso de Murcia y Extremadura y el apoyo del Gobierno central. A comienzos de 2010 se puso en marcha la campaña ‘Flamenco Soy’, que ha llevado la promoción de la candidatura a Barcelona y Madrid y a festivales internacionales, como el de Mont-de-Marsan (Francia) e incluso a la Exposición Universal de Shangai. La campaña ha recabado más de 25.000 apoyos procedentes de más de 70 países y ha contado con más de 300 de artistas flamencos y el respaldo de representantes políticos, institucionales y otros sectores de la cultura.
Sin embargo, el Flamenco ha estado sometido durante años al olvido de propios y extraños. Considerado antaño por los señoritos como un entretenimiento, ha afrontado su historia a base de esfuerzo y superación. Y ello, a pesar de que las giras de los flamencos de hace 120 años bien podrían compararse en magnitud con las que hoy afrontan las superestrellas del pop.
Al hilo de este ‘recién descubierto patrimonio’ quisiera recordar el pionero trabajo de la periodista Silvia Calado Olivo, quien -después de un largo peregrinar por razones que no vienen al caso- publicó en 2007 “El negocio del flamenco”, un revelador documento que profundiza en los laberintos existentes sobre las cuentas de este arte universal, en el que el dinero es el último en salir a escena. Ya en el Prólogo, Fernando Onrubia planteaba las interrogaciones que a lo largo del libro se resuelven: ¿cuánto dinero mueve el flamenco? ¿es un arte que mueve mucho negocio o un negocio que tiene mucho arte? O, ¿existe una burbuja flamenca?
Y hoy más que nunca -cuando todo es pompa, apoyo público y duendes por aquí y por allá-, tengo que tomar prestadas las palabras de la mencionada autora para recordar que “a pesar del potencial económico que empresas foráneas se han adelantado a explotar, ni las instituciones públicas, ni el capital andaluz han mostrado un interés decidido por conducir el negocio del flamenco”. Y es que alrededor del flamenco se desarrolla una actividad productiva repartida entre diferentes segmentos de actividad, como las discográficas, el management, la moda, la artesanía, la enseñanza, el comercio o el turismo, sin contar, en la mayor parte de las ocasiones, con la consideración de las instituciones públicas. El flamenco no es ya una actividad empresarial más, sino una industria coordinada, profesional, compacta y dinámica que actúa como motor de la economía andaluza, además de consolidarse como embajador y herramienta promocional de cualquier otro sector que quiera abrirse puertas en el mundo.
Cuando se acaben los posados y se esfume el perfume de las felicitaciones, quizá alguien caiga de repente en esta realidad económica sustentada en el trabajo de muchos autónomos y micropymes, que necesitan verdadero apoyo y reconocimiento. Y es que, como recordaba José Carlos Morales, socio fundador de Taller Flamenco, uno de los pocos emprendedores de la industria del flamenco, “el duende lleva 40 años instalado” y su sombra es ya demasiado alargada. Como apostilla Calado Olivo, “que nadie se enerve si se habla del negocio del quejío… con todas las dobleces que la expresión entraña”. Para finalizar planteo algunas de las ideas para el debate que, a modo de epílogo, cierran el magnífico trabajo de esta autora: el flamenco como negocio rentable; una industria subexplotada; mucho riesgo, poco margen, largo plazo… pero escasa inversión; por detrás de la demanda, la oferta; la asignatura de la profesionalización; la barrera de la financiación; capital público vs capital privado, ¿complementariedad?; y, sobre todo, un mercado roto por la Administración.
Susana Muñoz