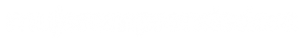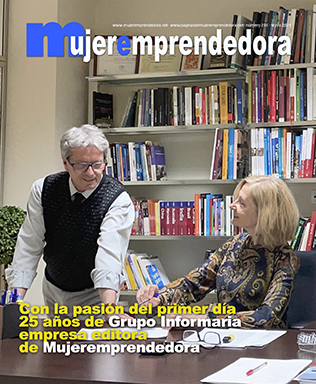La realidad investigadora
El otro día leí un artículo que, bajo el título «La ciencia: ¿sólo en manos de funcionarios?», analizaba la reforma de la carrera de los investigadores. En él se apuntaba que un 70% de la producción científica española procede de la Universidad y que España es, junto con Italia, uno de los pocos países en el que la actividad científica es realizada mayoritariamente por funcionarios. Sin embargo, hasta llegar a convertirse en funcionario (algo que consiguen muy pocos), la carrera del investigador es muy compleja y desconocida. La primera etapa del incierto futuro del investigador comienza al finalizar carrera, enlazando -con paciencia y dedicación- becas públicas o privadas para poder financiar su investigación. Becas a las que aspiran cientos y para las que se precisa no sólo disponer de un currículum muy competitivo, sino tener la suerte de que el comité que las otorga no se base en cuestiones tan poco objetivas como la enemistad de alguno de sus miembros con el aspirante o alguien de su entorno profesional. Una suerte que, no lo olvidemos, puede abrir o cerrar la carrera investigadora del aspirante a becario. Una vez conseguida, los investigadores no pueden abandonar su investigación (individual o colectiva), ni aún cuando se les termine la financiación, porque necesitan seguir haciendo méritos para poder optar al paso siguiente. Muchos pasan períodos prolongados sin cobrar, con su proyecto vital suspendido en el tiempo. Sin embargo, lo más difícil es -si encuentran insuperables dificultades en la carrera investigadora- reorientarse profesionalmente, porque el currículum de los investigadores es, casi por definición, sumamente especializado. Más allá, la investigación es un trabajo peculiar, poco comprendido por la sociedad, que no acaba de entender qué aporta al futuro de un país. El investigador es difícilmente calificable y su trabajo se nos presenta en ocasiones oscuro, reflejo de las complejas fórmulas de contratación que los vincula a instituciones y universidades, y otras, de la propia movilidad, a la que los nuevos vientos del acuerdo de Bolonia les impulsa. También algunas ramas del saber están mejor vistas que otras. La investigación en las ciencias aplicadas cuenta con el respaldo generalizado de sociedad, administraciones y empresas, seguramente porque el producto resultante es tangible de alguna manera. Sin embargo, los investigadores dedicados a las humanidades -historia, sociología, antropología, derecho, etc- son vistos en ocasiones como personas dedicadas a elucubrar, sin que ello reporte nada material, tangible u objetivo.
A mi juicio, esa perspectiva sobre la labor investigadora se origina en el olvido de que el desarrollo de una sociedad está íntimamente relacionado con la capacidad investigadora de parte de ella. En el caso concreto de las humanidades, su análisis minucioso sobre este ser sociable por excelencia que es el hombre, aporta la necesaria reflexión sobre las debilidades y fortalezas que toda sociedad necesita para encontrar sus señas de identidad y avanzar hacia el futuro. En ésta como en otras cuestiones entiendo que falta sensibilidad para valorar la dedicación personal y profesional de personas que pasan años sin recoger los frutos de un trabajo diario -huyendo de la frustración y el desánimo ante un futuro laboral tan azaroso-, en muchas ocasiones tremendamente solitario, y alejadas del entorno social y personal, de la familia, de los amigos. Considero que la labor investigadora está necesitada de un reconocimiento social que no termina de llegar, una reivindicación que en mi caso se convierte en agradecimiento infinito. Acaso porque tengo la suerte de convivir a diario con ella desde hace casi una década y de conocer su mejor y su peor cara. Para él, mi apoyo, mi admiración y mi respeto siempre.
Susana Muñoz
Periodista